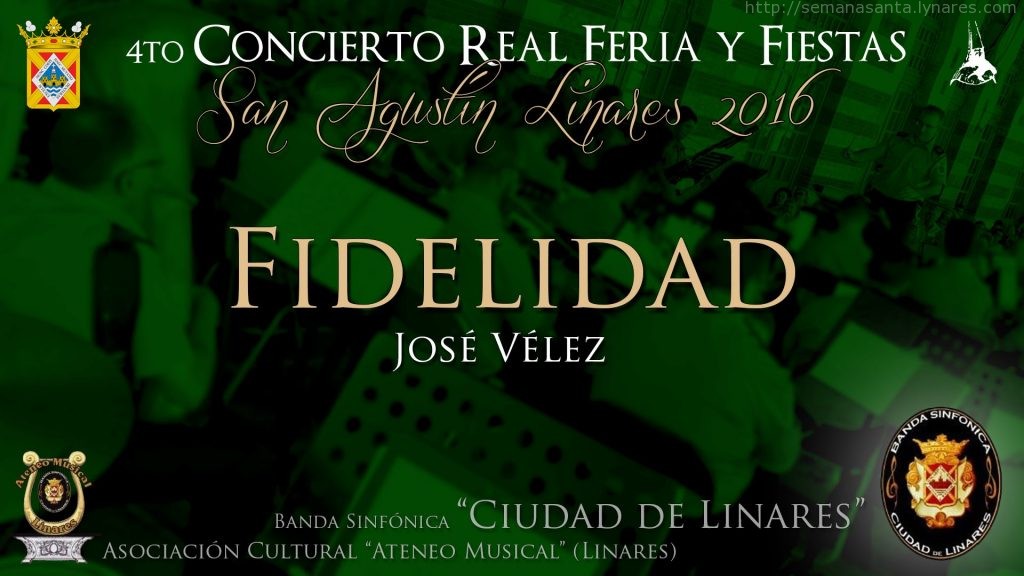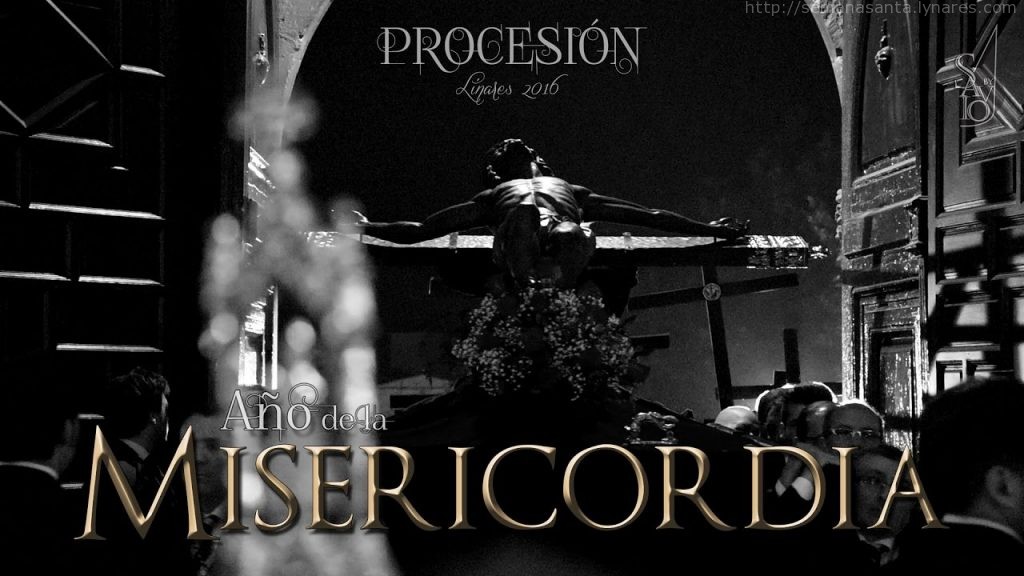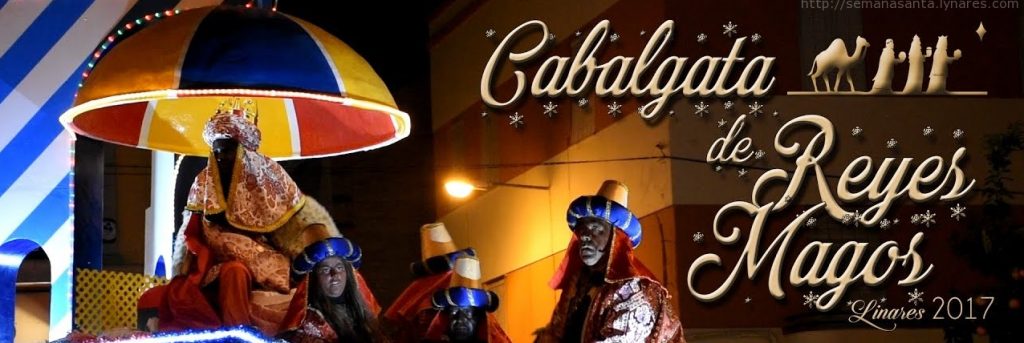La siguiente publicación representa una interesante aportación al estudio histórico y cultural de las tradiciones en Linares y su entorno. Su importancia radica en la capacidad de documentar, desde una perspectiva académica, las prácticas penitenciales y devocionales que marcaron profundamente la identidad de las cofradías de Linares durante varios siglos. Este análisis abarca desde las cofradías penitenciales, indulgenciales y asistenciales del siglo XVI hasta las transformaciones sociales y religiosas que llevaron a la prohibición de ciertas prácticas extremas como las procesiones de disciplinantes.

▹ Texto referencia: Disciplinantes y monumentos en la Semana Santa de los siglos XVI al XVIII y su manifestación en Linares (Andalucía). ■ Andrés Padilla Cerón. ■ 2024
1. Objetivos de las cofradías del siglo XVI
Las cofradías del siglo XVI podían tener tres objetivos fundamentales:
· Objetivo penitencial: Su objetivo principal era recordar la Pasión y Muerte de Jesús y los Dolores de María. Organizaban procesiones en las que algunos hermanos practicaban la disciplina voluntaria como forma de expiación, además de celebrar fiestas religiosas en los templos.
· Objetivo indulgencial: Los fieles se inscribían para obtener gracias espirituales. Las cofradías buscaban indulgencias y privilegios de la Santa Sede o de órdenes religiosas, que a menudo fomentaban su fundación para atraer feligreses y sostener obras benéficas. Un ejemplo es la Orden Franciscana con las cofradías de la Vera-Cruz.
· Objetivo asistencial: Actuaban como una forma primitiva de compañía aseguradora, ayudando a hermanos enfermos y cubriendo gastos funerarios. Esto incluía (al menos en la Villa de Linares) la mortaja, el féretro, el acompañamiento de clérigos, la asistencia del estandarte de la Cofradía, y así como rezos y misas de difuntos. Algunas cofradías tenían panteones propios en iglesias para enterrar a sus miembros.
A pesar de la creencia de que tenían un carácter gremial, en la mayoría se aceptaban personas sin distinción social. Algunas, como las de la Vera-Cruz, intentaron excluir a nobles pero, en la práctica, esto no se cumplía, permitiendo el ingreso de personas de cualquier clase.
2. Corrientes devocionales en las cofradías en el siglo XVI
El siglo XVI en Andalucía se vio marcado por los reinados de Carlos I y Felipe II, la contrarreforma y la lucha contra el protestantismo. En este entorno, emergieron en las cofradías tres corrientes devocionales que reflejaron el fervor religioso de la época.
Cofradías de la Vera+Cruz (Penitenciales).
También conocidas en algunos lugares como «de la Sangre de Cristo» o «de las Cinco Llagas», estaban estrechamente ligadas a la Orden Franciscana, fuertemente vinculada con la penitencia. En los conventos franciscanos se fomentaba la devoción a la Cruz de Cristo, considerada la verdadera cruz redentora que liberaba de los pecados. Estas cofradías, iniciadas con la primera fundada en Sevilla en 1448, continuaron expandiéndose hasta finales del siglo XVI. Durante las procesiones del Jueves Santo al atardecer, los hermanos practicaban la penitencia a través de la disciplina y se visitaban cinco iglesias en recuerdo de las cinco llagas de Cristo, o, según algunos investigadores, en homenaje a las basílicas de Roma.
Cofradías de la Soledad (Indulgenciales).
Surgieron posteriormente y también se conocían como «Nuestra Señora de las Angustias» o «de la Quinta Angustia», o, en general «del Santo Entierro», Influenciadas por la Orden de los Dominicos y, en menor medida, por los Carmelitas Calzados. Etas hermandades realizaban procesiones el Viernes Santo al anochecer. En algunos casos, como en determinadas cofradías granadinas, la procesión se caracterizaba por la ausencia de disciplinantes y la incorporación de hermanos portando luces.
Cofradías de Jesús Nazareno (Asistenciales).
Originalmente denominadas «de la Cruz de Santa Elena», estas cofradías pasaron a llamarse «de los nazarenos» o «de Jesús Nazareno», surgiendo en el último cuarto del siglo XVI o principios del siguiente. Aunque no estaban ligadas claramente a una orden, Franciscanos y Carmelitas Descalzos impulsaron su formación. Algunos historiadores las relacionan con la antigua cofradía «Virgen de los Santos». Su distintivo era que los penitentes, en la procesión del viernes Santo por la mañana, no se disciplinaban y portaban una cruz de madera, lo que les permitió obtener rápida aceptación popular y arraigo duradero que se ha mantenido hasta nuestros días.
Las cofradías de Linares (Andalucía) en los siglos XVI y XVII.
En el Linares del siglo XVI existían tres cofradías que reflejaban el modelo cofradiero andaluz de la época. Según el historiador Rafael Ortega y Sagrista, «las hermandades pasionistas de Linares hunden sus raíces en el siglo XVI, lo que les confiere una venerable antigüedad».
La Cofradía de la Vera-Cruz se fundó en la iglesia del convento de San Francisco y luego se trasladó a la parroquia de Santa María a finales del siglo XVI. Contaba con tres escuadras principales: Señor de la Columna, Humildad y Madre de Dios de los Dolores. Sus primeras constituciones datan de 1558, aunque hay indicios de su existencia antes de 1545.
La Cofradía de la Quinta Angustia aparece documentada en 1552, año en que se encargó un Cristo articulado. Fue fundada en el convento de San Juan Bautista de la Penitencia por la Orden Dominicana y aprobó sus estatutos en 1586.
La Cofradía del Nazareno, en sus orígenes llamada de la Cruz de Santa Elena, se estableció en el Convento de San Francisco. Sus estatutos fueron aprobados en 1601, aunque su fundación podría datar de finales del siglo XVI.
Estas tres hermandades pasionistas conformaron el panorama cofrade de la humilde villa de Linares en el siglo XVII, sin evidencia de otras devociones similares en la población.
Nota: Aunque no aparece reflejada en este estudio de Andrés Padilla Cerón, según el sitio web oficial de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Linares, el Descendimiento linarense data del año 1452.
3. Las prácticas disciplinantes.
Las procesiones de disciplinantes surgieron en el siglo XV y se expandieron con fuerza en el XVI, gracias a la influencia de la Orden Franciscana y sus Cofradías de la Vera+Cruz. En cada pueblo de España, los penitentes recorrían las calles azotándose con ramales de lino o ásperos cordeles de esparto, hasta que sus espaldas se congestionaban y enrojecían. Para facilitar el sangrado, utilizaban un utensilio llamado «esponja», una bola de cera con fragmentos de vidrio que abría la piel, permitiendo que la sangre fluyera aún más mientras continuaban golpeándose.
Estos disciplinantes avanzaban en lúgubres procesiones, rodeados de hermanos que portaban hachones de cera, en un escenario estremecedor de lamentos y sombras. Para muchos, esta mortificación era un camino hacia la redención, reforzado por el privilegio concedido por el papa Paulo III a las Cofradías de la Vera+Cruz: la absolución general de sus pecados a cambio de la disciplina en procesión. Otras hermandades de disciplinantes probablemente obtenían indulgencias similares.
Vestían una sencilla túnica blanca con capucha, similar al jubón de las clases populares, que dejaba ver las piernas y se ajustaba con cuerdas. El color blanco, símbolo de penitencia, acentuaba el impacto visual de la sangre derramada.
Sorprendentemente, en los inicios de esta práctica, también se permitía la participación femenina. Sin embargo, su vestimenta —un simple pañuelo cubriendo los senos— derivó en lo que las autoridades eclesiásticas consideraron «vanidad y desenfreno», por lo que en 1604 se prohibió su participación. En Jaén, esta restricción se reafirmó en 1626, vetando a las mujeres incluso como acompañantes de disciplinantes.
Estas procesiones, mezcla de fervor y crudeza, fueron parte del paisaje religioso de los siglos XVI y XVII, dejando una huella imborrable en la historia de la Semana Santa.
Decadencia y prohibición en el siglo XVII
Durante el siglo XVII, la piedad y devoción que caracterizaban las procesiones de disciplinantes comenzaron a perder fuerza. A mediados de este siglo, la prensa ya reflejaba que la autoflagelación era vista con burla y curiosidad más que con fervor religioso.
Hacia finales del siglo XVII, la práctica de los disciplinantes había disminuido drásticamente, con muy pocos dispuestos a participar. Sin embargo, con la llegada de los Borbones al trono, se produjo un breve resurgimiento en las primeras décadas del siglo XVIII, especialmente en algunas zonas de Andalucía, como Málaga. Durante este periodo, las cofradías llegaron a competir por tener el mayor número de disciplinantes en sus procesiones. Esta competencia condujo a la práctica de pagar a personas para que se autoflagelaran en las procesiones. Y esto desembocó en un mercado de disciplinantes a sueldo.
La Ilustración del siglo XVIII trajo consigo una fuerte crítica hacia estas prácticas, considerándolas indignas y un espectáculo grotesco. Los ilustrados denunciaban la falta de racionalidad de estos ejercicios penitenciales, y la Iglesia también comenzó a distanciarse de ellos. En 1767, el arzobispo de Toledo, Luis Fernández de Córdoba, envió una carta al Consejo Real de Castilla denunciando estas manifestaciones como «fanáticas impresiones». Otros prelados también elevaron sus quejas ante el Consejo de Castilla, solicitando su colaboración para erradicar la práctica.
Finalmente, en 1777, el rey Carlos III promulgó una Real Cédula que prohibía «todo género de disciplinantes, empalados y otros espectáculos» en las procesiones de Semana Santa. A pesar de esta prohibición, la costumbre no desapareció de inmediato. Durante años, continuaron desfilando disciplinantes en las procesiones, lo que obligó al gobierno a reforzar la prohibición con medidas más severas.
Intervención real con castigos severos
En 1791, se publicó un bando en el Diario de Madrid reiterando la prohibición y estableciendo duras penas para quienes la incumplieran: los plebeyos sorprendidos flagelándose serían castigados con 200 azotes y 10 años de presidio.
Aunque estas sanciones podían parecer paradójicas, pues castigaban a los disciplinantes con más azotes, su aplicación no fue del todo efectiva. Todavía en 1824 se seguía promulgando el bando, lo que indica que la práctica persistía en algunas localidades. La existencia de penitentes de sangre en este período también está documentada en el arte: el pintor Francisco de Goya (1746-1828) representó en su cuadro «Procesión de disciplinantes» (1815-1819) una escena de flagelación pública, lo que sugiere que la práctica seguía presente décadas después de su prohibición oficial.

En la prensa del primer tercio del siglo XIX, se ofrecía una explicación curiosa sobre la prohibición de los disciplinantes. Según un artículo publicado en el Semanario Pintoresco el 10 de marzo de 1837, el gobierno había tomado esta decisión debido a los abusos de algunos penitentes que, en lugar de actuar con devoción, perseguían y asustaban a las mujeres o incluso las manchaban con su sangre de manera intencionada. Además, se mencionaba que aquellos acostumbrados a la autoflagelación continuaron sangrándose en los años posteriores, ya que su organismo estaba habituado a esta «evacuación periódica» durante la primavera.
La desaparición de los disciplinantes en España se produjo en algún momento entre la ocupación francesa (1808-1812) y 1837, pues para esta última fecha la prensa ya hablaba de su erradicación como un hecho consumado. Sin embargo, esta tradición no desapareció por completo. Aún hoy se mantiene una procesión de disciplinantes en la localidad riojana de San Vicente de la Sonsierra, aunque ahora se golpean con una madeja de lino.
Los disciplinantes en las cofradías de Linares, Andalucía.
No se ha hallado evidencia escrita explícita que confirme su existencia en las dos cofradías de Linares que podrían haber practicado tales actos. La única referencia indirecta proviene de la escuadra de la Humildad, una sección de la cofradía de la Vera+Cruz, luego denominada la Columna.
En el siglo XVIII, la escuadra de la Humildad intentó independizarse de la cofradía matriz de la Columna, lo que llevó a la redacción de unos estatutos en 1778. Estos fueron presentados para su aprobación al Obispado, pero enfrentaron objeciones, principalmente debido a la Real Cédula de 1777, que prohibía los disciplinantes y otras manifestaciones penitenciales en las procesiones de Semana Santa. El problema radicaba en la descripción del atuendo de los cofrades, que incluía túnicas de lienzo, cordones de esparto, coronas de espinas, cruces, rosarios y disciplinas, además de la costumbre de ir descalzos «de pie y pierna».
La autoridad mostró especial inquietud por la mención de las disciplinas, temiendo que su uso pudiera violar la normativa real. Se solicitó un informe al corregidor de la villa, quien concluyó que la escuadra de la Humildad mantenía una actitud devota y ejemplar, y que las disciplinas no se utilizaban para la autoflagelación, sino como símbolo de humildad. Esta práctica se remontaba al origen de la escuadra, aunque el corregidor señalaba que ni las personas de mayor edad tenían memoria de haber visto tales actos. Su informe permitió que la escuadra continuara con su vestimenta tradicional.
Analizando este informe, se sugiere que la escuadra de la Humildad fue originalmente un grupo de disciplinantes, como lo indican su atuendo blanco, la costumbre de ir descalzos y la mención de disciplinas. Sin embargo, es probable que estas prácticas hubieran sido abandonadas mucho antes de 1778, probablemente un siglo antes, coincidiendo con la decadencia de los disciplinantes en otras partes de España.
Por lo que respecta a Cofradía de la Virgen de las Angustias o Quinta Angustia, no se han encontrado pruebas documentales que confirmen que practicara la disciplina pública, aunque su tipología y antigüedad sugieren que lo hizo en algún momento entre el siglo XVI y principios del XVII. Se cree que esta práctica se abandonó pronto y que la cofradía evolucionó hacia una procesión más solemne del tipo «Santo Entierro», caracterizada por el acompañamiento del clero y autoridades, tambores destemplados y una atmósfera de luto y pompa.
Además de estas cofradías pasionistas, existió en Linares la hermandad de la Escuela de Cristo, cuyos miembros también practicaban la disciplina, aunque de forma privada dentro de una capilla, en lugar de en procesión. Esta cofradía fue posterior a las anteriores, pues, según el historiador local Ramírez, estuvo activa entre 1781 y 1865.
Los empalados.
Los empalados o aspados eran penitentes que simulaban la crucifixión atándose los brazos a un palo de madera sobre su cuello. Algunos añadían argollas de hierro o cuerdas para intensificar la penitencia. Dado que iban con los brazos inmovilizados, eran acompañados para evitar caídas. Estas prácticas fueron prohibidas junto con los disciplinantes por la Cédula de 1777, aunque persistieron hasta el siglo XIX. Sin embargo, aún se mantienen en Medina del Rioseco, donde se les conoce como empalaos.
4. El monumento del Jueves Santo y las colaciones
Este monumento era un altar extraordinario instalado en las iglesias para preservar la segunda hostia consagrada hasta los oficios del Viernes Santo. Decorado con gran esmero, destacó especialmente el de la catedral de Sevilla en el siglo XIX. Durante la noche del Jueves al Viernes Santo, los fieles, ataviados con sus mejores galas, acudían a visitarlo.
Desde el siglo XVI, en las puertas de las iglesias se establecieron puestos de dulces, vinos y licores, lo que tentaba a los fieles en plena vigilia. Paralelamente, se celebraban las “colaciones”, tentempiés nocturnos organizados en tribunas y sacristías, donde clérigos y devotos compartían opulentas comidas y una primitiva sangría de vino, agua y azúcar. Estos banquetes alcanzaron tales excesos que Felipe II intentó prohibirlos en 1575, aunque sin éxito, pues la costumbre perduró hasta el siglo XX.
En Linares, aún recuerdan los más viejos cómo los armaos acudían a las sacristías para esta costumbre de la colación, es decir, reponer fuerzas tras el esfuerzo de la vela nocturna.
Excesos y desmanes en la tradición del monumento
Sin embargo, en algunas ocasiones, estos encuentros desembocaban en disputas y peleas. El poeta de la corte de Carlos I, Andrés Gómez Riverano, criticó estos desmanes en versos del siglo XVI, describiendo cómo la solemnidad del Monumento se transformaba en banquete descarado.
Además de los festines, existía la tradición de que las mujeres velasen al Santísimo cubiertas con mantos y portando hachas encendidas. A estas damas se les llamaba «rebozadas» o «arrebozadas». Lo que comenzó como una práctica devota, derivó en situaciones en las que jóvenes aprovechaban la ocasión para cortejar a las mujeres dentro de los templos.
Los relatos sobre los excesos de las colaciones y el relajamiento de la solemnidad en los templos fueron rescatados por la prensa romántica del siglo XIX, más por su carácter pintoresco que por un afán anticlerical. No obstante, algunas publicaciones como la revista Por esos Mundos en 1900 exageraron la situación, describiendo festines de gula desenfrenada en las sacristías.