El 26 de enero de 2015, la Hermandad de la Sagrada Mortaja de Jerez acogió una conferencia del profesor Antonio Piñero Sáenz, catedrático emérito de Filología Griega y experto en cristianismo primitivo. Bajo un enfoque histórico riguroso, Piñero abordó temas centrales para la Hermandad —como la crucifixión, muerte y descendimiento de Jesús— desentrañando las complejidades de los textos evangélicos desde una perspectiva crítica, y mencionando los rituales de la mortaja y descendimiento de Cristo según los textos evangélicos.
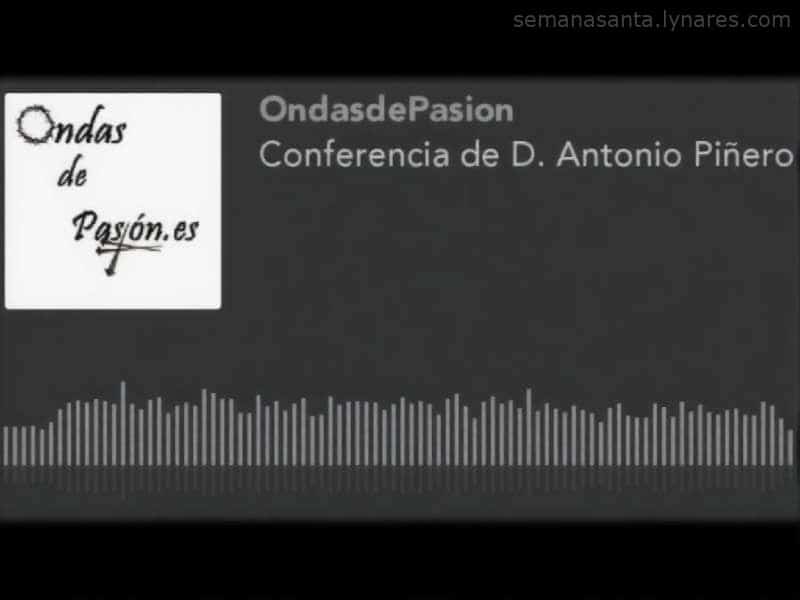
Piñero, con su característica claridad académica, desmenuza las contradicciones entre los evangelios, analiza el proceso de divinización de Jesús y cuestiona relatos tradicionales a la luz de la investigación histórica, invitando a reflexionar sobre cómo se construyó el cristianismo desde sus orígenes.
La conferencia combina erudición y accesibilidad, ofreciendo claves para entender la figura de Jesús más allá de la fe, desde el método histórico-crítico que ha caracterizado la obra de Antonio Piñero Sáenz.
La siguiente transcripción, fiel al discurso oral de Antonio Piñero Sáenz para la Hermandad de la Mortaja (y disponible en video al final de esta publicación) ha sido ligeramente editada para garantizar su legibilidad: Se han ajustado puntuación, párrafos y estructura, y añadido conectores y subtítulos para facilitar la comprensión. Pero siempre respetando el estilo y contenido original.
1. Introducción y contexto
Queridas amigas y amigos:
Os podéis imaginar que estoy contentísimo de estar aquí, y más, desde luego, con amigos de verdad que, aunque sean recientes, han demostrado serlo. Así que, encantado como estoy, pues no tengo más que palabras de agradecimiento por la invitación y espero que no sea la última. Quiero decir que nos veamos más veces, porque de verdad es un gozo.
Hoy participo en esta conferencia por invitación de Manuel Amador —que fue con quien se arregló todo—, él es el suadente diabolo, como decía, el que me ha persuadido, pues me dijo el tema de esta conferencia.
Enfoque histórico de Antonio Piñero vs. enfoque teológico
Quiero avisar que, como catedrático ya emérito jubilado de la universidad, lo que vamos a exponer aquí es un tema de pura historia.
Es decir, yo ni soy teólogo ni tengo esa posibilidad ni clase, ni he estudiado teología. Simplemente, vamos a enfocar unos temas sensibles desde el punto de vista de la historia, que probablemente es otro enfoque.
Pero quiero decir que las disquisiciones de la historia, como bien se ha dicho, y como los historiadores tenemos un montón de opiniones diversas sobre el mismo punto, es muy posible que no tengan que hacerme demasiado caso, sino a lo que ustedes puedan juzgar de lo que yo digo. Y desde luego, hay una cosa clara: la fe de cada uno no puede fundamentarse en un consenso puro de historiadores, porque es que no se llegaría a ninguna parte. Y por lo tanto, es posible que yo tenga que admitir que la fe vaya por otro camino.
Dicho esto, como vamos a tratar desde el punto de vista de la historia algunos puntos que son fundamentales para esta hermandad, yo quiero decir cuáles son mis puntos de partida para luego estudiar los pasajes evangélicos desde ese punto de partida.
2. Los orígenes cristianos
Pues bien, mi punto de partida es que los orígenes cristianos nos muestran que no hay uno, sino al principio múltiples cristianismos. Que si alguien tuviera la máquina del tiempo —como escribí en Cristianismos derrotados— y descendamos en el 150, aproximadamente, en Asia Menor (en la actual Turquía), vería que hay como mínimo 10 tipos de cristianismos, de los cuales habría tres fundamentales, pero divididos entre sí.
Jesús como fundamento, pero no como fundador.
Segundo, la historia nos dice que el cristianismo no nace con Jesús de Nazaret, sino una vez muerto Jesús. Porque es que Jesús es el fundamento del cristianismo, pero no puede ser el fundador en un sentido, porque él no pretendió fundar nada. Entonces, no podemos atribuir un título a alguien que ni pretendió ni lo quiso. Pero el fundamento, sí que lo es.
Y esto lo sabemos por la crítica a la que se ha sometido al cristianismo, muy en contra de otras religiones. Y esto hay que decirlo: la gran libertad que ha tenido el cristianismo para abrirse a la historia. Que otras religiones saben que lo que yo hago aquí me costaría la vida, y a ustedes también, probablemente, por asistir. Sin embargo, en el cristianismo es posible.
El impacto de la figura de Jesús
Otra noción importante a tener en cuenta es que el cristianismo nace como una reinterpretación de la figura de Jesús. Es decir, existe la vida de Jesús, un hombre muy potente que hace, en unos pocos años (no muchos, porque es una figura muy pequeña dentro del Imperio romano), un gran impacto. Pero cuando muere, y pasado un cierto tiempo, el grupo de sus seguidores —que no se ha diluido— está totalmente convencido de que Jesús vive entre ellos. Y a partir de ahí, de ese convencimiento de que Jesús vive entre nosotros —que la historia no puede explicarlo—, la historia lo único que dice es: si no partimos del convencimiento de que los primeros cristianos estaban totalmente convencidos, a su vez, de que Jesús vivía entre ellos, no hay manera de explicar el cristianismo.
Por tanto, hay que tener en cuenta que, una vez que se cree que ese personaje está vivo, hay que repensarlo. Pues bien, esa repensa —fíjense qué palabro—, esa reinterpretación, ese volver a pensar a Jesús, eso es justamente el cristianismo.
3. La dualidad de Jesús en los evangelios
Otra observación: cuando un filólogo —es decir, alguien que estudia los textos antiguos— se dedica a leer profundamente los evangelios, cae en la cuenta de que hay dos figuras, dos referentes, dos figuras en los evangelios del mismo personaje.
El rabino fracasado vs. El ser divino
Una es un rabino de Galilea —rabino entre comillas, es decir, un maestro de la ley—, que es un hombre fracasado. Es decir, que no consiguió convencer a sus contemporáneos ni en Galilea ni en Jerusalén de lo que él quería convencerlos, y acaba muy malamente en la cruz.
Sin embargo, hay el mismo referente, pero elevado a la altura de un ente celestial, de un ser que es el reflejo de la sabiduría divina, y desarrollándose en una palabra. Aparecerá tarde o temprano, sobre todo en el cuarto evangelio, como la encarnación, o sea, la palabra divina encarnada en un personaje humano.
Entonces, el estudioso dice: ¿y qué hacemos aquí? Se predica, es decir, se escribe del personaje que es un rabino fracasado, un maestro de la ley que no consiguió su objetivo, y al mismo tiempo que es hijo de Dios. Bueno, pues entonces estudiamos los evangelios y llegamos a la conclusión —y esta es la primera que el historiador tiene que decir— leyendo entre líneas los evangelios: tenemos que confesar que ese rabino no se creyó a sí mismo hijo físico de Dios. Es decir, hijo real.
Claro que tenía una relación con su padre Dios muy superior a la de sus discípulos, y claro que le llamaba padre, pero él no se creyó —como podría creerse algún héroe de la cultura greco-romana— que él descendía de Dios, como el héroe Heracles podía descender de Zeus. De ningún modo.
El proceso de apoteósis
Entonces, si nos encontramos con que, por una parte, ese Jesús no se creyó a sí mismo un hijo de Dios, pero si leemos —volvemos otra vez a los evangelios y a San Pablo— y vemos que, de alguna manera, brilla la divinidad en él, preguntamos: ¿qué es lo que pasa aquí?
Y el historiador dice: pues lo que pasa es que este personaje, después de su muerte, fue idealizado. Pero como ocurre siempre, es decir, fue repensado después de su muerte, y de alguna manera sufrió un proceso que llamamos un «proceso de apoteosis». Es decir, de apoteosis —lo decimos en castellano—, esto es apoteósico, es decir, casi estupendo, como divino. Es decir, sufre un proceso que le hace pasar de lo que él se creía a sí mismo a un ámbito de lo divino.
Bueno, pues entonces, realmente, realmente tenemos que pensar que el cristianismo es un fenómeno curiosísimo que nace dentro de unas cuantas habitaciones en las que unos seguidores fervientes —que acaban de venir del templo de Jerusalén, en Jerusalén mismo, o muy pronto en otras comunidades, probablemente de Galilea— se ponen a pensar el misterio de este personaje.
Un concepto nuevo en el pensamiento teológico judío
¿Cómo es posible, si este está vivo en medio de nosotros, que haya terminado en la cruz? Y sobre todo, que haya resucitado. Ustedes dirán: bueno, un judío no podría pensar que era una cosa maravillosa que uno resucitara. Yo digo: sí, un judío de la época de Jesús pensaba que era normal que, si venía el fin del mundo, resucitaran todos los justos —o todos los justos y pecadores—, a unos para el castigo y otros para el premio.
Pero lo que era anormal —repito—, lo que era absolutamente anormal en el judaísmo de la época, era que uno solo resucitara antes del juicio final. En toda la historia del judaísmo, si leen ustedes bien la Biblia, no hay una resurrección como la de Jesús. No. Todos los que están junto a Dios —como Enoc, como Elías, o como Moisés, que solo murió en apariencia—, es verdad que murió, pero luego dicen que murió en apariencia. No hay una auténtica resurrección.
En todo caso, se podría decir: sí, a lo mejor Moisés ni Elías, esos no han muerto. Pero haber muerto y haber sido exaltado por Dios a su derecha, y estar allí —ya sea de pie o sentado—, eso era un caso rarísimo en el judaísmo de la época.
La reinterpretación mesiánica de Jesús a la luz de las Escrituras.
Es decir, los cristianos, en ese momento, no tienen más remedio que reflexionar: ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué un hombre pasa a estar sentado a la derecha de Dios, si resulta que nosotros convivíamos con él, y comíamos con él, y dormíamos allí con él en las tiendas?
Pues resulta que esa repensa de Jesús solo puede hacerse de una manera: si yo soy judío y soy ferviente seguidor de un Jesús judío, solo puedo repensar a Jesús yendo a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras es donde está la palabra de Dios y donde me puede dar alguna pista de por qué este individuo ahora está sentado a la diestra de Dios.
Pues bien, esa repensar a Jesús a base de mirar las escrituras se hace viendo qué pasajes —qué pasajes de la Biblia común, es decir, lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento (no había Nuevo Testamento, no había nada; la Biblia era la Biblia hebrea, la parte hebrea de nuestra Biblia, el Antiguo Testamento)—, qué pasajes dicen los rabinos que son mesiánicos, y se los aplican a Jesús.
El fenómeno de exégesis
Qué otros pasajes nos parecen que cuadran bien con la vida de Jesús que hay en la escritura, y empiezan un estudio y un estudio tremendo de la escritura, hasta que ven que en Jesús —o están convencidos— se han ido cumpliendo una serie de frases de la escritura que no tenían sentido sino hasta el momento que se aplica a Jesús.
Entienden ahora: es decir, el nacimiento del cristianismo no es más que un fenómeno de exégesis, un fenómeno de aclaración de las escrituras que todos admitimos, aplicando algunos pasajes a Jesús, y que explique por qué, a pesar de haber muerto, sin embargo está sentado a la derecha de Dios.
Que murió, lo sabían todos —y luego discutiremos cuando lleguemos justo al tema de aquí—, y que está sentado a la derecha de Dios se lo dice inmediatamente esa sensación que tiene que ha resucitado. Y se ha resucitado no es también fijándose en las escrituras. Pues para estar como un alma en pena volando por los aires, no. Ha resucitado. ¿Por qué?
Porque él, Jesús —dicen los primeros cristianos, al menos al final de su vida— creyó que era el Mesías de Israel, y su mesianismo fue truncado por los judíos. Luego, si Dios lo ha resucitado, es que ahora su mesianismo va en serio: volverá desde los cielos y vendrá a la tierra e instaurará…
Interpretación cristiana en Isarías y la figura del siervo.
Que queda, por lo menos, ilustrada la idea: el nacimiento del cristianismo es repensar la figura de Jesús a base de aplicarle textos del Antiguo Testamento.
Por ejemplo, pongo dos casos para que lo vean: dos del profeta que más cariño recibió de los futuros cristianos, que es Isaías. El primero es en el capítulo 7, cuando el texto dice —el texto hebreo— que una mujer joven dará a luz a un niño maravilloso, y que eso será la salvación de Israel. Pero ese texto hebreo, 200 años antes del nacimiento de Jesús, había sido traducido —la palabra «una mujer joven dará a luz a un niño»—, el prodigio no es que la mujer dé a luz a un niño, sino el niño.
Pues resulta que esa palabra «mujer joven» es traducida por «virgen», y dice: esto es una profecía de que Jesús ha nacido de una manera maravillosa, y de que, por lo tanto, tenemos aquí un héroe tan importante como Hércules o cualquier otro de la antigüedad.
Cómo los historiadores reconstruyen la figura de Jesús desde los Evangelios
Un caso de eso. Otro caso de Isaías: si ustedes van al libro de Isaías, desde el capítulo 42 aproximadamente hasta el 52-53, verán que hay una figura misteriosa de un justo y un siervo de Dios que, de alguna manera, es perseguido a pesar de ser justo, que es machacado, que parece que muere, resucita —es un texto muy oscuro, pero se puede interpretar así—, y que luego reina sobre Israel.
Pues dicen los cristianos: naturalmente, esto se refiere al nuestro, Jesús, que fue machacado, que murió en la cruz y que resucitó, y acabará reinando sobre Israel y sobre el mundo entero.
Así que quede claro que la manera como nosotros, los historiadores, de explicarnos el nacimiento del cristianismo, es leer los evangelios, intentar entenderlos a lo largo de todo —o sea, de todo el conjunto—, poniendo a los cuatro evangelios entre sí, comparándolos, de tal manera que, comparándolos unos con otros y comparándolo con la época, podamos leer entre líneas qué es lo que pasaba allí, y el proceso que sufre Jesús, desde ser un rabino galileo fracasado, hasta considerarse que está sentado a la diestra de Dios.
Crítica a las fuentes apócrifas
Pues bien, la investigación profesional tiene que estudiar los textos sobre Jesús, y estudiarlos en serio. ¿Y cuáles son? Y alguno de la calle dirá: pues los cuatro evangelios y todos los evangelios apócrifos también, porque la Iglesia ha querido ocultarnos los evangelios apócrifos.
Bueno, pues un científico responde: eso es una estupidez. Los evangelios apócrifos no nos valen para llegar al Jesús histórico tal como están ahora, sino, en todo caso, para confirmarnos algunos detalles. ¿Por qué? Por dos razones: una, porque la inmensa mayoría se escriben a partir de 100 años después de muerto Jesús.
¿Cómo lee un historiador los evangelios?
Imagínense que ustedes, sin radio ni televisión ni periódico ni nada de nada, solo con lo que se cuenta de madres a hijos o de abuelas a nietos y todo eso. Ahora, uno viene y dice: hombre, fíjense un personaje superconocido —pongamos el general Franco—, mira que lo conoce la gente. Pues hagan, imagínense ustedes dentro de 150 años que le mandan a uno: haga usted una biografía de Franco sin periódico, sin prensa, sin archivos, sin radio y sin televisión. ¿Qué saldría?
Bueno, pues eso es lo que ocurre con los evangelios apócrifos. La mayoría están escritos 150 años después de la vida de Jesús, y por lo tanto son fantasiosos.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para intentar llegar al Jesús de la historia —que es el que nos interesa a nosotros—, para que después el que tenga fe vea en él el Cristo de la fe?
Lo que tenemos que hacer es ir a los evangelios más antiguos y más cercanos al personaje. ¿Y cuáles son esos? Pues mire, sea uno un historiador, sea ateo o no sea ateo, sea agnóstico o sea librepensador, los evangelios más cercanos a la vida de Jesús son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo único que hay que hacer es mirarlos con lupa crítica.
Y segundo, el historiador prescinde, de momento, de la inspiración. Es decir, no puede tratar a los evangelios como si estuvieran inspirados, porque entonces le entra un terror tal que no lo puede investigar.
La mirada del historiador frente al texto religioso
El historiador puede ser católico, pero no tiene más remedio que prescindir de la inspiración y utilizar un texto que se escribió hace casi 2000 años con los mismos instrumentos críticos que cualquier otro texto de la antigüedad. Es decir, que el historiador debe estudiar los evangelios pues como se estudia a Tito Livio o a Tucídides o a Demóstenes en su época, e intentar ver exactamente qué es lo que entendería un lector de los evangelios en el siglo primero, independientemente de otras interpretaciones.
Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora con estos presupuestos a propósito del tema que me han encargado hoy los grandes jefes de esta hermandad.
4. Hechos y contradicciones en la crucifixión de Jesús.
Primer punto: la crucifixión de Jesús.
Yo no conozco comentarista serio alguno —comentarista, es decir, estudioso de cualquier pelo y condición— que niegue la historicidad de la crucifixión, puesto que fue algo terrible para los seguidores.
Vamos a ver: si yo cojo ahora el periódico ABC y cojo El País —vamos a dos polos, no—, y veo que el periódico ABC empieza a alabar a Pedro por alguna cosa muy buena, es evidente que este Pedro Sánchez tiene que haber hecho algo muy bueno, porque es que la alabanza viene de su enemigo. O al revés: si yo voy ahora a El País y veo que está alabando a Rajoy por algo que ha hecho, digo: bueno, esto tiene que ser así porque viene del enemigo.
Pues bien, cuando resulta que los cristianos tienen que hacer mil esfuerzos —en contra de su propio sentimiento, que les da vergüenza que su maestro haya muerto en cruz—, porque todos sus colegas, sus judíos connacionales, les dicen: «ves, este ha muerto en la cruz, luego era un falso Mesías»… La crucifixión tuvo que ser un hecho verdadero porque costó tal quebradero de cabeza a todos los teólogos cristianos llegar a la solución —a través de Isaías y otros— de que eso de la crucifixión era un plan divino desde toda la eternidad.
Es decir, tuvo que construir el cristianismo primitivo tal cantidad de teología que es evidente que la crucifixión fue un hecho absolutamente real. Entonces, partimos de eso.
4.1. Inconsistencias en los relatos
Ahora bien, el que sea un hecho real no quiere decir que los evangelios, todo lo que digan de la crucifixión, es real. ¿Por qué? Porque los evangelios, además de libros de historia, son libros de propaganda de la fe en Jesús. Y quien es un propagandista puede, en algún momento, incurrir en algunas exageraciones, dramatizaciones, aumentos, etcétera. Lo mismo puede pasar con los evangelios.
Por lo tanto, hay algunos puntos en los evangelios que probablemente no podamos admitirlo.
4.1.1. El título de la cruz
Pongo un pequeño ejemplo: el título de la cruz. Es evidente que es tan infamante para Jesús —es decir, «Jesús Nazareno, rey de los judíos»—, tan infamante según los romanos, que no se lo pudieron inventar los cristianos. Tuvo que existir. Pero probablemente el título escrito en latín solamente.
Ahora, si cogen ustedes el evangelio de Juan, verán que el título, en vez de estar escrito en latín, está escrito en tres lenguas: en arameo (que era lengua del pueblo), en griego y en latín. Y verán ustedes que los que Poncio Pilato pierde el tiempo discutiendo con los jefes de los judíos, diciendo: «no, es que no es el rey de los judíos«. Dicen los jefes de los judíos: «y él dijo que era el rey de los judíos, pero en realidad no lo era. Así que quita eso«. Y Pilato hace lo que le da la gana.
Todo eso es una teatralización del cuarto evangelio. Probablemente, nosotros, historiadores, nos quedaremos solo con el mínimo hecho del título de la cruz: «Jesús Nazareno, rey de los judíos». Y sacaremos de ahí una consecuencia tremenda que, a lo mejor, fastidia a algunos: Este Jesús murió como un sedicioso contra el Imperio romano.
4.1.2. Cómo era Jesús considerado por los romanos.
Sin duda alguna. Y de alguna manera, el Imperio romano lo consideró un hombre peligroso —que no criticó la violencia de una manera expresa—, y que había que liquidarlo como fuere. Es decir, que probablemente la otra imagen propagandista de los evangelios —cuando habla de un Jesús manso y humilde de corazón—, pues tendremos que contrastarla con esta otra imagen de un individuo que tuvo que ser verdaderamente tremendo. Nada de manso y humilde de corazón para montarle lo que le montó con una entrada triunfal a los romanos en Jerusalén, o con la purificación del templo. De manso y humilde de corazón, nada.
Entonces, contrastamos una noticia que es absolutamente segura, y otras —digamos— idealizaciones, las vamos apartando.
Bueno, la muerte agravada en la cruz de Jesús. La muerte en la cruz —muerte agravada, es decir, no que te corten la cabeza, sino que te sometan a un montón de dolores— no era una cosa de todos los días.
Es probable que Poncio Pilato escribiera —bueno, es seguro— un informe y se lo enviara a Tiberio. Pero esas actas de Pilato que circulan por ahí —y yo las he recogido en todos los evangelios porque se transforman en el evangelio de Nicodemo—, pues esas actas son falsas. Y no se crean ustedes nada de lo que diga de los detalles de la crucifixión y todas esas cosas. No sabemos nada estrictamente, porque todas las actas se han perdido.
El testimonio de Tácito
Ahora, que llegó a Roma la historia de que hubo una crucifixión en Judea con tres individuos que eran sediciosos contra el Imperio, es absolutamente seguro, porque aparece en Tácito, el historiador Tácito, en sus Anales, escrito a principio del siglo segundo, diciendo: «y este Jesús en Judea fue crucificado siendo Poncio Pilato procurador bajo el emperador…«.
La crucifixión de los dos bandidos —los evangelistas les llaman a los dos que crucificaron con Jesús «bandidos»; ustedes habrán oído «ladrones»—, y les dan el nombre de Dimas y Gestas. Pues en historia no tan claro. Porque la palabra «bandido» en griego, en ese momento, se empleaba sobre todo en estos contextos de justicia romana para, como término despectivo, designar a aquel que había hecho algo que iba contra la majestad del emperador —es decir, contra la seguridad del Imperio romano—, como si fuera un terrorista. Y a esos les llamaba «bandidos».
La historia afirma que Jesús fue condenado por sedición
Entonces, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos que es la historia? Pues lo que creemos —aunque no podemos probarlo— es que Jesús, condenado por los romanos como sedicioso —es decir, como alguien que quiere decir «sedicioso»: pues un individuo que está predicando un reino de Dios en la tierra de Israel, y después en el paraíso futuro, donde no cabe Poncio Pilato, donde no cabe Tiberio, donde no caben los romanos y donde no caben ciertos jerifaltes de los judíos—, ese señor es un sedicioso. Excluye a Tiberio del reino futuro de Dios. ¡A por él!
Eso es lo que quiere decir un sedicioso. Y probablemente, los dos que están ajusticiados a su lado no son ladrones, son discípulos de Jesús. Aunque digo: no lo podemos probar del todo. Probablemente, cogidos con Jesús en la época, en el momento del prendimiento. Dicen los evangelios que huyeron todos, pero probablemente ese «todos» es una exageración, y esos dos son dos discípulos de Jesús que están ahí puestos al lado, y a él más alto.
Bueno, pues eso es una conclusión que nosotros sacamos en la historia.
4.1.3 Seguidores de Jesús presenciando la crucifixión
Otro, por ejemplo, que discutimos: las mujeres al lado de la cruz. Pues lo saben ustedes: en el evangelio de Marcos están las mujeres un poquito lejos de la cruz, y no está la madre —no está la madre de Jesús—, sino María Magdalena y otra. Sin embargo, en el evangelio de Juan está el discípulo amado, la madre de Jesús y María Magdalena a los pies de la cruz.
¿Cuál de las dos visiones contradictorias —de Marcos y Juan, del evangelio de Marcos y el evangelio de San Juan—, cuál de las dos es más verosímil históricamente? Pues sin duda alguna, la de Marcos. ¿Por qué? Porque cualquiera que conozca un poco de la historia del Imperio romano sabe que, aún ajusticiado —y menos durante la Pascua, con un pueblo tan levantisco como eran los judíos—, de ninguna manera los romanos hubieran permitido que su mamá y un discípulo y una discípula estuvieran allí al lado de la cruz.
El simbolismo de María y nacimiento de la Iglesia en Juan
Luego tenemos que decir que la imagen de Juan —de María y Salomé, digo, y María, la madre de Jesús, y María Magdalena y el discípulo amado— probablemente tiene un carácter simbólico, porque no es posible históricamente. Probablemente es un acto de teología.
¿Y qué significa ese acto de teología? Pues que María, la madre carnal del Salvador —que, según el evangelio de Marcos, ella y sus hijos no habían estado muy de acuerdo con Jesús, e incluso le tacharon de loco (Marcos, capítulo 3, versículo 20: «está fuera de sí»)—, en el momento de la muerte de su hijo, se pasa a su bando. Se convierte, de alguna manera. Y en ese momento, probablemente para Juan, es cuando nace la Iglesia. Es decir, cuando María representa al pueblo que se convierte, el discípulo amado es el seguidor, y María Magdalena, otra parte también de discípulo preferido.
O sea que probablemente lo que significa esa escena de Juan no es algo que deba ser tomado al pie de la letra, sino que tiene que ser tomado simbólicamente. Bueno, pues eso podemos discutir qué simbolismo tiene, pero que debe ser tomado simbólicamente es lo que nos dice la historia, porque es totalmente inverosímil —absolutamente inverosímil— que los romanos hubieran permitido eso.
Marcos tenía razón: si había discípulos de Jesús viendo la crucifixión, estaban muy lejos y apartados. Marcos contra Juan.
4.1.4. ¿Murió realmente Jesús?
Bueno, sobre la muerte: «Jesús no murió«. Lo habrán oído ustedes decir mil veces: Que si le dieron láudano… que si tuvo un estado cataléptico… que si fue descendido subrepticiamente… que luego parecía que en ese estado cataléptico pero no murió… salió de allí… se fue… Unos dicen con María Magdalena al sur de Francia, otros que a Cachemira, o a donde fuera, a la India, o incluso al Tíbet.
Todo eso es absolutamente una tremenda estupidez. Para el nacimiento del cristianismo es absolutamente necesaria la muerte de Jesús, porque ya desde Pablo se interpreta como un sacrificio de Dios que sacrifica lo que más quiere en pro de la redención de los pecados de la humanidad. Esta es la teología paulina —aunque ahora se discute mucho, y habría que precisar un montón—, se discute un montón, pero en líneas generales, esta es la teología que se escribe a Pablo.
Por tanto, aparte de que los romanos sabían matar —y no dejaban escapar a nadie, y menos en la Pascua y a tres bandoleros, bandidos, es decir, sediciosos—, si no muere Jesús, no hay cristianismo.
Por tanto, todas esas estupideces de que Jesús no murió y que fue a Cachemira y tal, no les hagan el menor caso, porque eso son cuentos chinos.
4.1.5. Las últimas palabras de Jesús
Bueno, ¿y qué dijo Jesús a la hora de la muerte? ¿Qué palabras? Bueno, pues ahí el historiador se encuentra también con problemas.
Según Juan, no dice nada. El evangelio de Juan dice que Jesús no dijo nada. Por otro lado, el evangelio de Marcos dice que dijo: «¿por qué me has abandonado?«, un grito tremendo. El evangelio de Lucas dice: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen«. Y luego viene la Expiración.
¿Qué es lo que dice la historia en ese momento? Pues que se encuentra con una estupefacción tal, con que los testigos unos dicen una cosa y otros dicen otra, que probablemente lo que dirá es: lo más seguro históricamente es hacer una abstención de la mente y decir: no sabemos. O, en todo caso, emitió un gran grito —como dice el evangelio de Juan— y nada más.
Por otra parte, hay una duda, porque ese «Dios mío, Dios mío«, ese grito que recoge el evangelio de Marcos y luego Mateo: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» expresa tan estupendamente bien la psicología de un individuo que decíamos que es lo que se saca de la lectura de los evangelios: De un individuo que se siente fracasado en su misión, al menos aparentemente.
«Por qué me has abandonado» ya aparecía en los salmos
Que alguien puede decir: Oiga, pues probablemente dijo eso: «¿por qué me has abandonado?«. Pero vendrá otro crítico y dirá: Pues mire usted, pues tampoco estamos seguros, por la sencilla razón de que esas palabras son del salmo 22. Y si usted estudia toda la pasión, verá que entre el salmo 68 y el salmo 62 han tejido los evangelistas una serie de cosas para que se acomoden a la lectura del salmo.
4.1.6. Reacciones tras la muerte de Jesús
Es decir, primero están los salmos, y luego viene la historia de la pasión que se dibuja según el salmo 22 y el salmo 68. Y dice otro crítico: bueno, pues entonces no sabemos nada. Y lo mejor que puede decir un historiador ahí es que no sabemos nada, y que hacemos una abstención de la mente.
Luego, a pesar del indudable hecho de la muerte de Jesús, si ustedes leen cada evangelio —los cuatro—, cada uno tiene su sesgo y su interpretación.
Según Marcos, Jesús muere, y demuestra la gran verdad que había dicho Jesús cuando se reían de él de su mesianismo, cuando se reían de él y le acusaban diciendo: «este ha dicho que va a destruir el templo en tres días». Pues Marcos es el primero que dice: Jesús tenía razón, porque en esa muerte es el inicio de la resurrección, y que Dios es cuando, tras la resurrección, lo proclama Mesías.
Y que se va a destruir el templo: tenía razón también Jesús, porque cuando murió Jesús se rasgó la cortina del templo, y unos 40 años después vinieron los romanos y aniquilaron el templo en el año 70.
La muerte de Jesús en el Evangelio de Mateo.
Sin embargo, vamos al evangelio de Mateo, y hace, digamos, bastante teatro, porque es el único que habla de la oscuridad asombrosa, el único que habla del terremoto, el único que dice que, en el momento en que muere Jesús, de repente se abren una serie de tumbas y salen un montón de gente, y se le aparecen a muchos en Jerusalén.
Realmente, los historiadores decimos: esto, Mateo está teatralizando la muerte de Jesús, y no podemos aceptarlo. O sea que pensamos que eso es una teatralización.
O viene Lucas, y Lucas no insiste tanto en la culpa de los judíos —como, por ejemplo, Mateo, cuando dice: «caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos hasta hoy«—, con las consecuencias del antijudaísmo terrible hasta hoy. Pero Lucas no intenta tapar eso, y presenta a Jesús como el justo sufriente que padece una muerte que es injusta, y que es el modelo para que nosotros, cristianos —Lucas no lo dice expresamente, pero en su presentación es así—, para que nosotros, cristianos, admitamos todos los inconvenientes y tristezas de la vida, e incluso la muerte, del mismo modo que Jesús, nuestro modelo, aún siendo justo, murió una muerte injusta.
Y viene el evangelio de Juan, y si ustedes lo leen, la muerte de Jesús es el momento de la exaltación, en el momento de la mayor gloria, en el momento en que su cuerpo parece abandonar este mundo y vuelve. En ese momento, se libera de lo que es el cuerpo y vuelve Jesús al padre de donde procede.
Es decir, que cada evangelio tiene su sesgo.
4.1.7. El año de la muerte de Jesús
Pues bien, el año de la muerte de Jesús, pues tampoco lo sabemos. Tiene que coincidir en un viernes, porque están los cuatro evangelistas de acuerdo en que Jesús muere un viernes. Pero ¿en qué año? Pues no lo sabemos.
¿Cuándo hay luna llena en abril? Porque ese viernes será 14 de Nisán, es decir, probablemente la víspera de la Pascua, el día antes de la víspera de la Pascua. Pues el año 30 en abril del año… y el año 33.
¿Y qué dicen los historiadores? Pues están divididos. Unos dicen que murió en el año 30 —yo al principio defendía esa posición—; sin embargo, ahora, estudiando a Pablo durante 3 años y medio, y toda la cronología de Pablo y del cristianismo primitivo, creo que es mejor retrasarlo unos 3 años. Quizá Jesús murió en el año 33.
Pero ¿qué edad tenía Jesús? Pues tampoco lo sabemos. Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en una discusión de Jesús con los judíos, le dicen los judíos: «oye, si tú todavía no tienes 50 años, ¿cómo dices que has visto a Abraham?». Es decir, que Jesús no era un jovencito de 28 años. Según esa crítica, se parece más a un señor de 50 que de 20.
Y si resulta que sabemos que Jesús nació en la época de Herodes el Grande, es decir, unos 5 años antes de la era cristiana, el año 33, pues entonces Jesús tendría unos 38 o 39 años, no los 33 que dice normalmente la tradición. Y esa cifra casa mucho mejor con el evangelio de Juan. Entonces, de nuevo, los historiadores dicen: No lo sabemos. Es probable una cosa o es probable otra.
5. Y por último, las tres versiones del descendimiento.

Aquí sí que tenemos un problema. Que el descendimiento tuvo que ser, eso es evidente. Pero tenemos tres… bueno, son dos versiones que van por un lado y una tercera totalmente distinta. Las versiones dos son esa doble versión: Mateo, Marcos y Lucas van por un lado, Juan por otro, y los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 29 (sobre todo de Pablo en Antioquía de Pisidia, repito: Hechos de los Apóstoles, discursos de Pablo en Antioquía de Pisidia, capítulo 13, 29) que va por otro lado.
Bien, ¿y cuáles son esas tres posturas?
5.1. La versión de los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas.
Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas (más o menos, estoy haciendo una media): descendimiento por obra de José de Arimatea, solo un descendimiento rápido, un embalsamamiento apenas nada, y una muerte rápida, digo, un enterramiento rápido en una tumba que estaba cerca.
5.2. La versión del evangelio de Juan.
Versión de Juan: No es solo José de Arimatea, sino además Nicodemo, un personaje que solo aparece en el evangelio de Juan en el capítulo 3, y que encima allí aparece como un hombre temeroso. Pero resulta que cuando muere Jesús, se arma de valor y entonces lo desciende a Jesús. ¿Qué es esto? Es una exageración tremenda. Se ve bien claro que, en el evangelio de Juan, el embalsamamiento y preparación de la mortaja tiene lugar con casi lo que sería ahora como 50 kg de perfume carísimo. O sea, es una cosa descomunal que valdría para embalsamar a cinco o seis personas. Y encima presenta a las mujeres allí muy cerca, para que sirvan de enlace, para que las mujeres en los evangelios vayan a embalsamar a Jesús el domingo.

Pero también dice el historiador: pero, ¿cómo las mujeres van a embalsamar a Jesús el domingo si José de Arimatea y Nicodemo, según el evangelio de Juan, se han gastado casi 50 kg de aroma? Ya no hace falta nada. Es decir, que tenemos estas dos versiones: a) Una muerte y descendimiento rápido en una tumba digamos allí cerca, o b) un descendimiento con dos personas, una mortaja elaborada y costosa, un embalsamamiento tremendo, una tumba tallada en la roca, una tumba en la que nadie había sido puesto antes, es decir, un embellecimiento.
5.3. La versión de los Hechos de los Apóstoles.
Y todavía queda la tercera versión. Un historiador se queda con la más sencilla, es decir, otra vez la de Marcos, Mateo y Lucas contra Juan. Pero viene el problema de los Hechos de los Apóstoles, y este sí que es un texto con el que yo he hablado con Manuel Amador a propósito de este, y que quiero leerlo porque lo tenemos delante de las narices y no caemos en la cuenta.
Dice Pablo (repito, capítulo 13, el versículo clave es el 29): «Hermanos», le dice a los judíos de la sinagoga de Antioquía de Pisidia, «hijos de la estirpe de Abraham y los que de vosotros teméis a Dios, para nosotros ha sido enviada esta palabra salvadora. Pues los habitantes de Jerusalén y sus jefes, que no conocían a Jesús ni a las escrituras de los profetas, sin embargo y sin querer las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron causa ninguna de muerte, lo bajaron del madero, lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos.»
Tumba para su memorial vs. tumba común
¿Fueron los romanos? Como sería también posible, para que no se enfadaran los judíos, ya que la Pascua venía enseguida y no se contaminara Jerusalén. Los mismos romanos que habían ejecutado a Jesús y a sus otros dos colegas, pues es posible que fueran ellos. Pero aquí el texto dice que no, que fueron los habitantes de Jerusalén (naturalmente, no todos) y los jefes (naturalmente, no todos), sino probablemente sus esbirros, aunque el texto no lo diga.
Y si colocan a Jesús en una tumba los jefes de los judíos que lo habían liquidado, etcétera, etcétera, ¿la van a colocar en una tumba? A pesar de que Lucas dice la palabra griega «mnemeion» (mnemeion en griego está relacionado con la palabra nemotecnia, reglas para acordarse, mneme: memoria). Mnemeion quiere decir un gran túmulo para recuerdo de un personaje. Esa es la palabra en griego. Pero es imposible: los judíos, a un individuo que odiaban y que acaban de condenar, ¿dónde lo enterrarán? Pues probablemente, aunque no lo dice tampoco el texto, en una tumba común.
Del mismo modo que lo sabemos también por los evangelios que había en Jerusalén un terreno para si alguien se moría durante la festividad, se enterraba allí (y se moría mucha gente). Del mismo modo, si había un condenado público, había un terreno que era una fosa común para los malhechores. Lo normal es que enterraran a Jesús ahí.
¿Con cuál de las tres versiones nos quedamos?
Bueno, y entonces, si tenemos tres versiones, o por lo menos dos y media, ¿con qué nos quedamos?
Pues yo diría que el historiador se queda con la más verosímil, que es probablemente la más difícil. Es decir, la que cuesta más que la hayan inventado los cristianos, que es la de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, tenemos que decir que probablemente Jesús fue enterrado así. Pero no importa, porque todos los cristianos dicen que la muerte de Jesús no es nada más que una cosa pasajera. Lo que importa es la Resurrección.
Y el cristianismo primitivo, de ninguna manera… y pasaron siglos, siglos, hasta que se empezó a adorar la cruz. Por lo menos cuatro o cinco siglos. El cristianismo primitivo: la muerte de Jesús sí era un sacrificio, era muy bueno, estupendo, magnífico sacrificio redentor, pero lo que importaba es la resurrección.
6. Conclusiones y reflexiones finales de Antonio Piñero.
Pues bien, en síntesis, ¿qué hemos dicho para que se queden con las ideas?
Pues hemos dicho que:
- La crítica histórica es la que debe emplearse para intentar llegar al Jesús de la historia.
- Que no es sano construir un Cristo de la fe sin atender en absoluto a los historiadores.
- Que el historiador no debe hacer caso ni dedicar toda su vida a estudiar los evangelios apócrifos ni otros libros de otras tonterías del siglo… de manuscritos del siglo XV y XVI sobre Jesús en la India y todas esas cosas y tal, porque son tonterías. Tiene que ir a los cuatro evangelios más antiguos, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan.
- Que hay que emplear… hay que dejar de lado por un momento la inspiración, sin negarla, y emplear con los evangelios exactamente los mismos criterios que emplearía con Tito Livio, al del que no nos creemos ni la mitad de la mitad de lo que dijo. Absolutamente nada.
Un paréntesis: por ejemplo, Tito Livio dice: «Ay, pobrecita Roma, jamás hizo en toda su vida una guerra ofensiva, no, siempre fue en legítima defensa.» Pobrecita Roma, hizo un imperio tremendo, pero siempre en legítima defensa. Eso es impresionante, y hay que criticar a Tito Livio porque es que no se cree nadie nada de eso.
Es decir, que nosotros no es que seamos unos malvados y vayamos a criticar a los evangelios, sino que empleamos la misma crítica histórica en todo.
Bueno, la crítica histórica son normas de sentido común. No son normas… sino buscando, como decíamos antes, aquello que es más difícil, aquello que el enemigo dice.
Por ejemplo: ¿por qué estamos seguros de que Jesús hizo milagros de sanación y exorcismo? Casi seguro. Y yo creo que no hay ningún agnóstico, ningún ateo, ningún historiador que no lo acepte. Pues porque hasta los mismos enemigos de Jesús aceptan que hacía cosas portentosas, y tienen que encontrar algún subterfugio, como aparece allí, dice: «Claro, hace cosas portentosas porque está… ha hecho un pacto con Belcebú, con Satanás.»
Luego, es evidente que si lo dicen hasta los mismos enemigos, este Jesús era un sanador. No cabe la menor duda. Comprenden: son criterios de sentido común.
Que no vamos a hacer caso a la crucifixión y la muerte a todas las tonterías, que o no fue crucificado, o que no murió, y que si se fue con Magdalena a Francia y tal, que eso es una estupidez.
Y respecto al descendimiento, como he dicho, cada uno que piense de las tres versiones la que quiera, porque las tres están en la Biblia. Pero que sepa que para el cristianismo primitivo, la muerte de Jesús, y sobre todo, no es más que un final aparente, y que lo que importa en el fondo es la resurrección, no la muerte.
Muchas gracias.




